Reflexiones sobre la salud mental y el suicidio en Chile
- Paula González Benedetti
- 10 oct 2025
- 3 Min. de lectura
Durante el mes de septiembre se conmemoró una nueva edición del Mes de la Prevención del Suicidio, mientras que el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En este contexto de sensibilización y visibilización, resulta pertinente generar espacios de reflexión y diálogo desde el Trabajo Social Clínico en torno a la situación actual de la salud mental, tanto a nivel nacional como internacional.
Según el estudio “Termómetro de la Salud Mental” (2025), un 12,7% de la población chilena encuestada presenta sospecha o presencia de problemas de salud mental. El informe evidencia, además, que las mujeres concentran la mayor parte de las prestaciones de salud mental, en contraste con los hombres, quienes tienden a consultar con menor frecuencia y a presentar una baja adherencia una vez iniciado el proceso terapéutico. Por otra parte, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud, en Chile se registran más de 1.800 muertes por suicidio cada año, configurándose como un grave problema de salud pública que se ha intentado abordar desde 2013 mediante la implementación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio.
Recientemente se publicó la Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio 2025–2034, cuyo propósito es proponer soluciones y abordajes integrales frente a los factores de riesgo asociados a la suicidalidad, con el fin de reducir las tasas de mortalidad por suicidio en el país.
Entre las múltiples acciones derivadas de esta estrategia, se han elaborado guías orientadoras que promueven la salud mental y la prevención del suicidio, además del desarrollo de estrategias de vigilancia y monitoreo, líneas de ayuda telefónica, restricción de medios letales, e intervenciones grupales y comunitarias en contextos escolares y de salud, entre otras.
Sin embargo, las limitaciones estructurales persisten. Solo un 2% del presupuesto nacional se destina actualmente a salud mental; los servicios de psiquiatría adulta e infanto-juvenil se encuentran colapsados y con extensas listas de espera para ingresos, ya sea en modalidades cerradas como ambulatorias, mientras que los centros de atención primaria están asumiendo el abordaje de problemáticas de salud mental que exceden sus capacidades de intervención, tanto por el nivel de especialización requerido, como por las restricciones en el acceso a psicofármacos, la baja periodicidad de las atenciones y la insuficiente dotación de equipos interdisciplinarios.
Las narrativas dominantes destacan una amplia gama de factores de riesgo asociados al suicidio, principalmente centrados en elementos individuales y familiares, tales como diagnósticos psiquiátricos, comorbilidades, antecedentes familiares de trastornos mentales, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros. Sin embargo, se observa un menor énfasis en los factores comunitarios y estructurales que inciden de manera directa y desfavorable en la salud mental.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente un informe que advierte sobre la crisis de la salud social y la alta prevalencia de la desconexión social como un nuevo factor de riesgo para la salud mental, fenómeno que se vio acentuado durante la pandemia de COVID-19.
No es posible, por tanto, negar el impacto que ejercen las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales sobre la salud mental de las sociedades contemporáneas, las cuales se configuran en torno a principios de individualismo, competencia y meritocracia, invisibilizando las desigualdades sociales y las opresiones sistémicas presentes en la vida cotidiana.
En consecuencia, las estrategias gubernamentales difícilmente alcanzarán los resultados esperados si no reconocen que mejorar la salud mental de un país requiere transformaciones sociales profundas que modifiquen de manera sustantiva la calidad de vida de las personas.
Desde la mirada del Trabajo Social Clínico, se propone avanzar hacia la co-construcción de espacios terapéuticos críticos frente al panorama —a veces desolador— en que se desarrolla actualmente la atención en salud mental, especialmente en el sector público y en sus distintos niveles de intervención. Estos espacios deben, al mismo tiempo, ser sensibles a los contextos de sufrimiento y violencia que atraviesan las vidas de las personas y familias que consultan.
Por lo tanto, se vuelve imperativo tomar distancia del modelo biomédico que mantiene una posición hegemónica en la salud y fortalecer las prácticas clínicas desde enfoques críticos que integren los aportes de los feminismos, los derechos humanos, el decolonialismo, el antirracismo, la interseccionalidad, la práctica informada por trauma y las perspectivas antiopresivas.
El Trabajo Social Clínico invita, en definitiva, a reflexionar sobre la crisis actual de la salud mental y a reconocer que las personas y sus historias no pueden reducirse a diagnósticos psiquiátricos. La práctica clínica se nutre de las experiencias, los diálogos y los saberes de quienes consultan, y las oportunidades terapéuticas se amplían en la medida en que se trabaja con conciencia, sensibilidad y creatividad. Finalmente, nos recuerda que el abordaje del malestar no puede ni debe ser exclusivamente individual, puesto que el sufrimiento subjetivo trasciende a las personas; por ende, debe converger con otras historias de dolor para crear y descubrir colectivamente otras historias de fortaleza, resistencia y colaboración.
No hay salud mental sin justicia social.

(4)_edited.png)

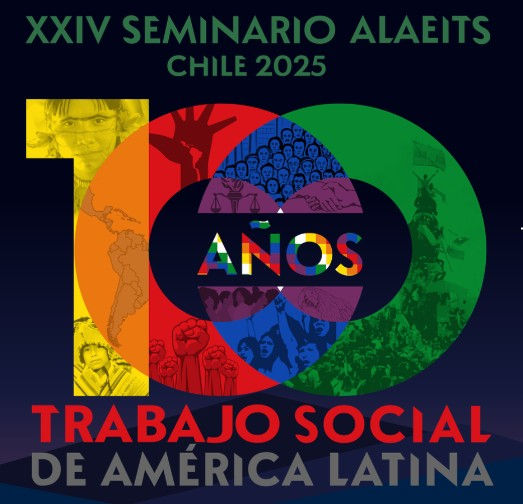

Comentarios